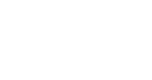Hay películas que te incomodan de una forma extraña y necesaria, y esta es, sin duda, una de ellas. Llegué esperando una simple reversión del cuento clásico de Cenicienta, quizás una comedia negra o un drama de época. Lo que encontré fue algo mucho más retorcido y, a fin de cuentas, más triste. La directora Emilie Blichfeldt no se limita a darle voz a la villana; nos obliga a mirar el mundo a través de sus ojos y a preguntarnos si la verdadera monstruosidad no reside en el propio cuento de hadas. Salí de verla con una idea clara: esta no es la historia de una antagonista, sino la tragedia de una víctima fabricada por un sistema que la despreció desde el principio.
UNA PRINCESA ROTA EN UN REINO DE ESPEJOS FALSOS
El pilar de la película es, sin lugar a dudas, Elvira, la hermanastra interpretada por una muy destacable Lea Myren. Desde el primer momento, sentí una empatía muy incómoda por ella. Lejos de la caricatura malvada que conocemos, la Elvira de Blichfeldt es una joven desesperada, consumida por el anhelo de encajar en un mundo cuyas reglas son visiblemente absurdas y crueles. Su “maldad” no nace de la envidia pura, sino de una profunda sensación de insuficiencia, alimentada constantemente por su madre y por una sociedad que valora la belleza por encima de todo.
Es aquí donde la película introduce sus elementos más viscerales. La lucha de Elvira por ser “digna” no es solo psicológica; se manifiesta en una guerra sangrienta contra su propio reflejo. Las escenas donde intenta modificarse físicamente, que rozan el body horror, son difíciles de ver, pero necesarias. Para mí, funcionaron como una metáfora brutal de la violencia que la presión social ejerce sobre el cuerpo. No es terror por el terror, es el retrato de un sufrimiento tan profundo que se vuelve físico. Myren transmite este dolor con una vulnerabilidad que desarma, logrando que veamos a una niña asustada debajo de las capas de resentimiento. Su tragedia no es querer ser bella, sino creer que no tiene otra opción para ser amada.

EL PRÍNCIPE DEFORMADO Y EL PREMIO QUE NADIE DEBERÍA QUERER
Paralelamente a la tragedia de Elvira, la película despliega una sátira afiladísima del universo de los cuentos de hadas. Si Elvira es la víctima, el sistema que la oprime es el verdadero villano. Y el máximo representante de ese sistema es el príncipe. La película lo despoja de todo su encanto y lo presenta como un personaje superficial, casi patético, un trofeo vacío por el que todas compiten sin cuestionar su valor real.
Esta deconstrucción es clave para entender la historia. El “felices para siempre” que se nos vende es expuesto como una farsa. Las escenas en el baile son un desfile de sonrisas falsas y desesperación contenida, donde el objetivo no es encontrar el amor, sino asegurar un estatus. Al ridiculizar el premio, la película acentúa lo desgarrador de la lucha de Elvira. Ella está dispuesta a destruirse a sí misma por algo que, a ojos del espectador, es a todas luces una mentira. La comedia negra de la película no busca solo la risa, sino que subraya el absurdo de las expectativas que depositamos en estos relatos y, por extensión, en la vida real.

Es una película que te hace reír de forma incómoda y las escenas crudas de la mutilación de la protagonista, puede que te den un rato de amargura. Aunque su ritmo puede ser pausado por momentos y su crudeza visual puede no ser para todos, su mensaje es crudo y sin censura. Logra algo muy complicado: que sintamos lástima por el “monstruo”, para luego revelarnos que el monstruo nunca fue ella.
Es una película desafiante que utiliza la sátira y el horror para contar una historia sobre la crueldad de la exclusión. Es un recordatorio de que, a veces, los villanos no nacen, sino que son el resultado de un cuento de hadas que salió terriblemente mal.