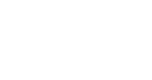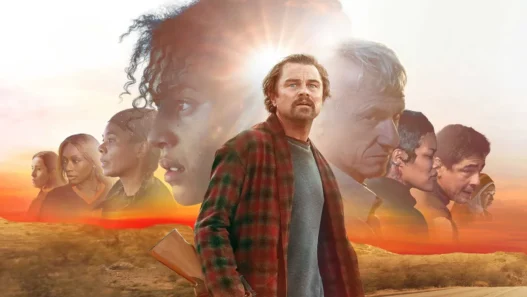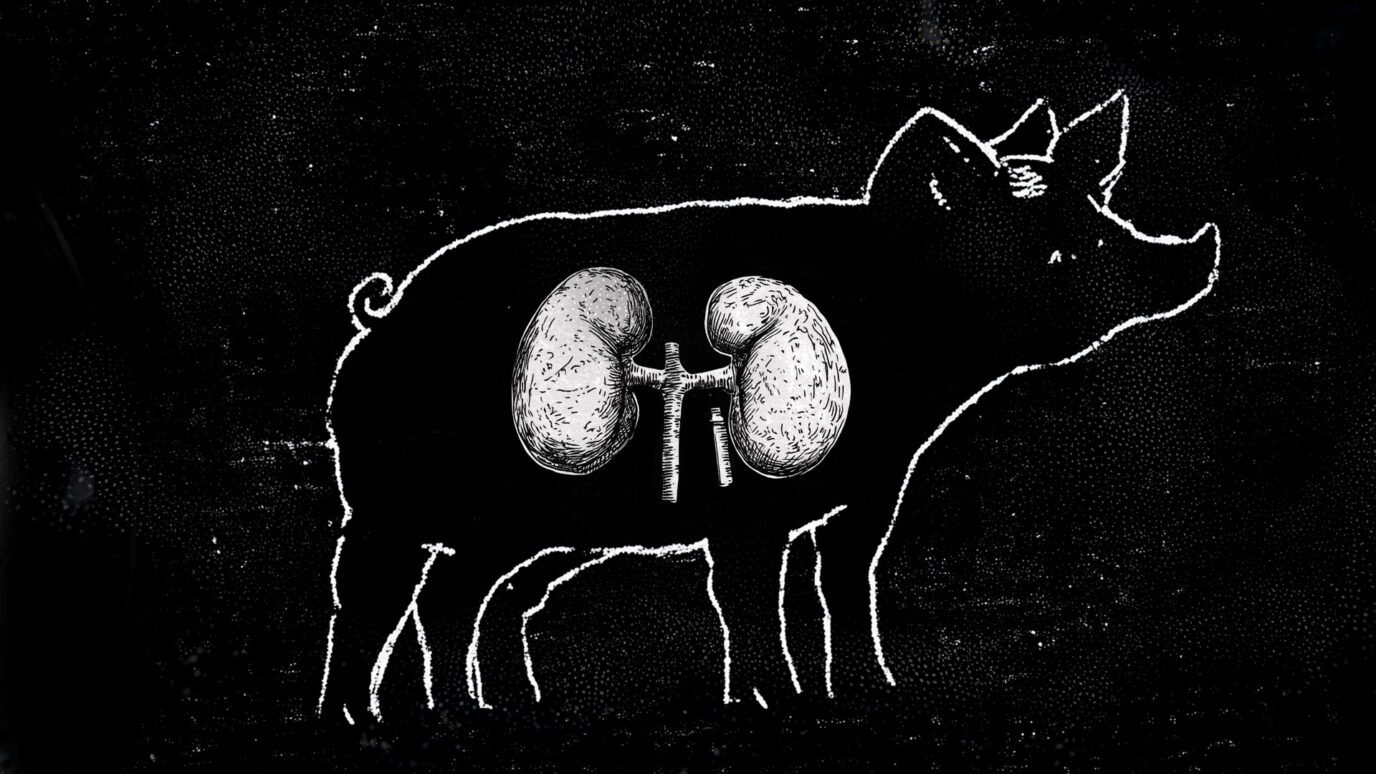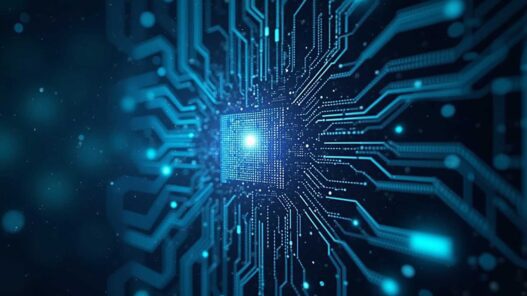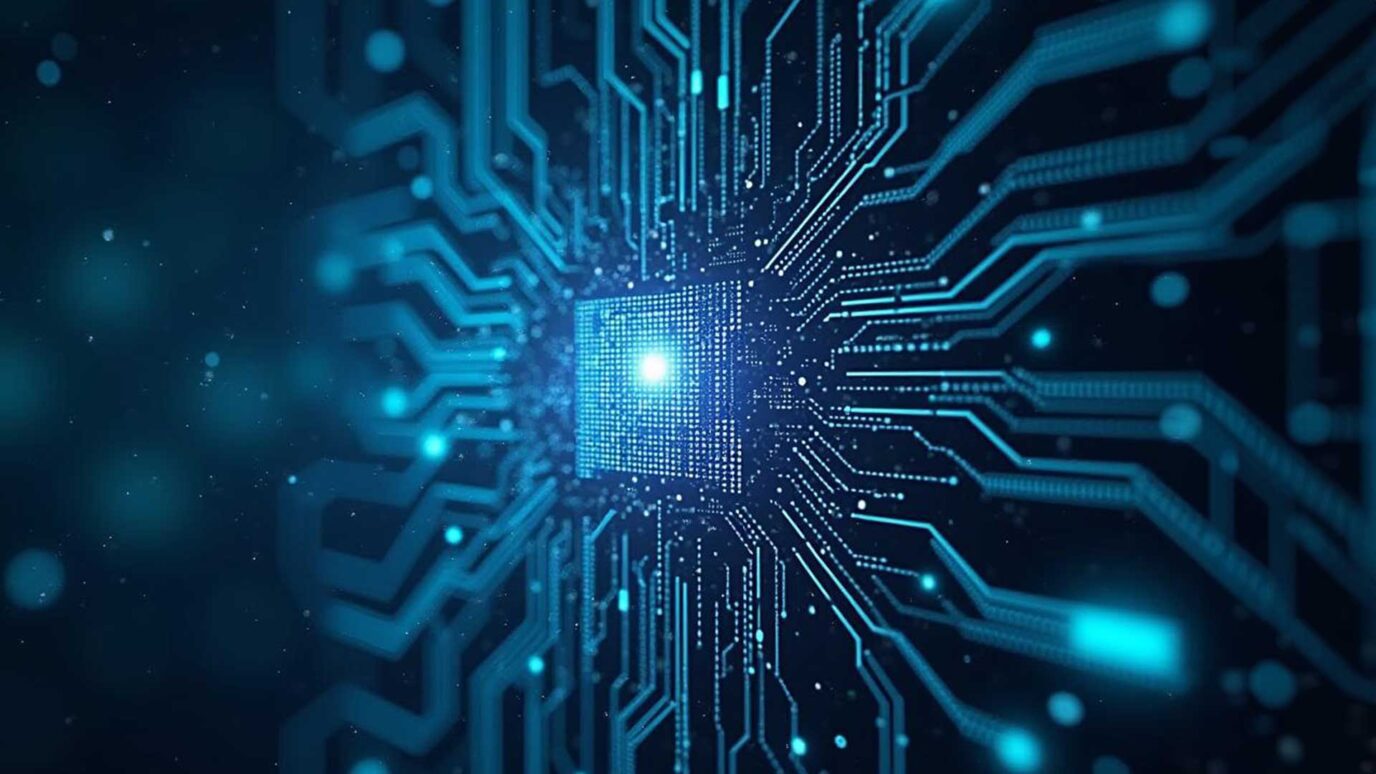Al abrir Twitter (todavía me niego a llamarlo X), el timeline se despliega como un campo de batalla: hashtags incendiarios, cadenas interminables en las que cada usuario blande sus convicciones como armas amedrentando y hostigando a cualquiera que opine algo contrario a sus ideas. Los líderes políticos de grandes naciones se señalan mutuamente acusándose de traidores y corruptos provocando una oleada de respuesta por parte de usuarios en todo el mundo que se suman al campo de batalla en los comentarios de la publicación, todos ellos luchan por el estandarte de una ideología que han adoptado con una convicción inquebrantable, la hacen tan suya que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para demostrarle al opositor que está equivocado. Vociferan e intercambian insultos pero ninguno escuchaba realmente al otro. No se trata de un diálogo, Es una discusión inútil en la que ninguna de las partes involucradas llega a ningún lado, no se resuelve nada. No importa a qué otro canal digital trate de escapar, es imposible evadir esta sociedad digital alimentada por un creciente odio hacia sus semejantes. Lo que alguna vez fueran conversaciones acaloradas pero respetuosas se han transformado en trincheras digitales donde cada palabra parece calibrada para herir, no para comunicar.
¿Cómo llegamos a este punto? Estas herramientas que prometían conectarnos se han transformado en máquinas de división social que han doblegado nuestra capacidad para entendernos mutuamente. Cada nueva aplicación, cada nuevo canal, cada nueva forma de comunicación parece contribuir, no a un diálogo más rico, sino a un monólogo más ensordecedor donde cada quien grita sus verdades sin interés alguno en escuchar las ajenas.
La sociedad moderna está viviendo una crisis de empatía y diálogo. Una crisis que expande sus fronteras estratégicamente liderada por los algoritmos que estructuran el mundo digital. Estamos experimentando una polarización sin precedentes, una polarización que no es casual, que tiene mecanismos, tiene arquitectura, tiene incluso modelos de negocio que la sustentan. Y entender dichos engranajes nos ayudará a intentar luchar contra esta crisis que amenaza no solo nuestra convivencia digital, sino los fundamentos mismos de una sociedad que palidece ante herramientas diseñadas para controlarnos y mantenernos enganchados a pantalla. ¿Por qué la sociedad se está encaminando a este camino de odio y desesperación? Para tratar de entender esta problemática debemos indagar en el origen de este comportamiento así como las consecuencias derivadas de esta crisis.
Una Sociedad Mentalmente Enferma.
El tema de la salud mental es uno de los tópicos de mayor interés en la última década. Enfermedades como la depresión y la ansiedad han alcanzado picos históricos, un fenómeno que los profesionales de la salud mental advierten, deriva en gran parte del uso desmedido de las redes sociales. En su libro “La sociedad ansiosa”, Jonathan Haidt explora cómo el auge de la hiperconectividad y la fragilidad emocional de ciertos grupos han alimentado la sensación de vivir en un entorno cada vez más obtuso. La ansiedad colectiva se incrementa cuando los individuos, influenciados por redes sociales y medios digitales, perciben al otro no como un interlocutor con quien disentir, si no como una amenaza para sus propias convicciones. De este modo, las plataformas pueden reforzar las creencias personales y, al mismo tiempo, intensificar la confrontación al exponer opiniones contrarias de forma repentina y cargada de emoción.
Jonathan Haidt nos invita a mirar más de cerca cómo la forma en que procesamos nuestras emociones se mezcla con el ritmo frenético de la vida digital. Sus reflexiones parten de una idea sencilla pero profunda: cuando estamos bombardeados de información todo el tiempo —y buena parte de ella se presenta de forma extrema o agresiva—, es natural que, para protegernos, cada uno se aferre con más fuerza a sus propias creencias. Según Haidt, el gran problema es que, al llevar casi todas nuestras interacciones a las redes sociales, dejamos de ver a quien piensa distinto como alguien con quien podamos dialogar, y empezamos a sentirlo como una posible amenaza.
Lo que agrava esta sensación, es la ansiedad que parece contagiarse entre las personas en línea. Quienes se sienten vulnerables buscan casi de forma automática la validación de quienes comparten sus ideas, mientras se cierran todavía más a las posturas opuestas. De ahí nace la fractura del diálogo: ya no nos acercamos a una conversación con curiosidad, sino con la firme determinación de confirmar que “tenemos la razón”.
Por otra parte, el autor también habla de la “fragilidad psicológica” que se desarrolla en estos espacios digitales. Muchas personas temen equivocarse delante de todos sus contactos o ser juzgadas por no encajar en las opiniones dominantes de su grupo. Para evitar ese malestar, se refuerza la burbuja: se buscan alianzas con quienes piensan igual y se rechaza, a veces con dureza, a los que plantean un matiz diferente. Así, cada burbuja se endurece y el puente para el diálogo se rompe con mucha facilidad.
Cuando la gente se rodea únicamente de opiniones afines, la discusión corre el riesgo de convertirse en un diálogo auto-reafirmante donde todos se validan mutuamente. Así, lo que comienza como una búsqueda de protección emocional —querer evitar la desaprobación de quienes piensan distinto— evoluciona hasta consolidar burbujas ideológicas muy resistentes. Las posibles discrepancias, por leves que sean, llegan a verse como amenazas contra la identidad de ese grupo, desencadenando reacciones desproporcionadas de descalificación en forma de insultos o amenazas. De ahí que gracias a estos mecanismos adoptados por los usuarios y llevados al mundo real hayan dado forma al surgimiento de lo que hoy conocemos como “cultura de cancelación”. Estas actitudes se vuelven peligrosas en el mundo real ya que sus consecuencias se vuelven tangibles, llegando a afectar la vida de las personas, destruyendo carreras, iniciando procesos jurídicos o incluso, situaciones extremas en las que la vida e integridad de individuos se ve pone en riesgo.
Este fenómeno de “encapsulamiento” no solo limita el contacto con puntos de vista divergentes, sino que endurece la forma en que percibimos a quienes están fuera de nuestra órbita, creando un diálogo interno de “mi tribu contra tu tribu” en la que cada grupo ideológico se mantiene de la premisa de ser los que están en lo correcto. Con el paso del tiempo, se desdibuja la capacidad de empatizar con el otro, pues cualquier crítica o diferencia de opinión se interpreta como un ataque personal. Esto, a su vez, profundiza el abismo entre grupos, y aleja del panorama la posibilidad de llegar a la empatía o un entendimiento mutuo, ya que no se consideran las circunstancias ajenas, sólo se ejercen juicios hacia el exterior desde la individualidad, haciendo casi imposible entablar diálogos que nutran ambas partes.
Para Haidt, el primer paso para desactivar este ciclo tóxico es reconocer que nuestra hostilidad en las redes no es simplemente el resultado de “personas agresivas sueltas por ahí”, sino que nace de un ambiente colectivo tenso y ansioso. Uno de los puntos que podrían ayudar a favorecer ambientes de diálogo seguros en medios digitales tiene que ver con la importancia de fomentar la “resiliencia emocional”. Debemos recordarnos que escuchar al otro no es un acto de debilidad, sino una oportunidad para ampliar la perspectiva propia. Asumir esta actitud implica reconocer que no somos infalibles, que podemos aprender incluso de quien discrepa con nosotros y que el desacuerdo no equivale a desprecio. Esto implica, por un lado, entender que no todas las críticas son ataques a la integridad personal, y por otro, desarrollar la habilidad de escuchar sin sentir que la identidad individual está en juego y en el entretiempo, aprender a respirar antes de responder. Dicho de otro modo, si queremos salir de la espiral de la hostilidad, conviene reemplazar la reacción inmediata y furiosa por la curiosidad: ¿Qué motiva a la otra persona a pensar así? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Hay algo que yo no esté contemplando?
En un plano más humano, estas sugerencias se traducen en un cambio de chip frente a la pantalla: antes de responder impulsivamente a ese comentario que nos enfurece, vale la pena detenerse, respirar y preguntarse si lo que vamos a decir construye un puente o lo dinamita. Suena sencillo, pero requiere un acto de voluntad y cierta humildad. Es recordar que detrás de cada usuario hay una persona con miedos, historias y anhelos; una persona que, en el fondo, seguramente busca lo mismo que nosotros: ser escuchada y comprendida. La empatía básica es la piedra angular de cualquier convivencia sana, dentro y fuera de internet.
El algoritmo es el enemigo.
En esta ecuación, no se pueden ignorar el elefante numérico en la sala. Los algoritmos que operan detrás de cada plataforma social. La arquitectura de las plataformas digitales, desde el infinite scroll hasta las notificaciones personalizadas, están diseñadas para mantenerte enganchado a la pantalla el mayor tiempo posible, aprovechando cada clic, cada “me gusta” y cada reacción para conocerte mejor y brindarte más contenido que provoque que no te quieras marchar.
El problema aparece cuando ese contenido deja de ser solo memes y pasa a inundarse de publicaciones que generan enojo, indignación o miedo. Como explica Tristan Harris, ex-diseñador ético de Google y cofundador del Center for Humane Technology, la furia y la polémica tienen los mejores resultados para lograr captar la atención de las personas. Las plataformas saben que, si algo te irrita o te ofende, es muy probable que comentes, compartas o reacciones, elevando con ello sus métricas de participación. Y mientras más participas, más datos recopilan de ti y más anuncios pueden vender a los anunciantes. En pocas palabras, tu ira les hace ganar dinero, mucho dinero.
Un estudio del MIT publicado en Science (2018) confirmó que las “Fake News”, especialmente las más sensacionalistas, se propagan más rápido que las notas periodísticas verídicas. Esto no es un simple accidente: el algoritmo promueve todo lo que genere interacciones, y la desinformación escándalos. A esto se suman mecanismos como la microsegmentación de audiencias, donde cada persona recibe el contenido que más le conviene (o más la altera), el llamado “Filtro Burbuja”, de esta manera, uno termina rodeado de perspectivas que reafirman sus propios miedos o prejuicios. Se vuelve un círculo de manipulación tan eficiente que los usuarios no son conscientes de que su atención y respuesta emocional están siendo manipuladas por un agente invisible cuyo único fin es mantenerlo enganchado a su pantalla el mayor tiempo posible, comentando, reaccionando, compartiendo, interactuando.
Pero el costo psicológico es enorme. La American Psychological Association (APA) advierte que una exposición continua a contenido agresivo o negativo en redes puede acrecentar la ansiedad y la sensación de inseguridad. Si, además, tememos ser criticados o “cancelados” por expresar una opinión discordante, el resultado es una sociedad más psicológicamente enferma, que debate menos y se enfrasca con frecuencia en discusiones de baja calidad. Parafraseando a Eli Pariser y su concepto de la “Filtro Burbuja”, terminamos con un feed hecho a nuestra medida en el que la furia, la urgencia y el sensacionalismo se vuelven la norma, mientras que la empatía y el pensamiento crítico quedan relegados a un segundo plano.
Así, el algoritmo se convierte en el enemigo cuando te aísla en un cúmulo de contenidos que encienden tus emociones más intensas, sin darte tregua para contrastar información o ver el panorama completo. Y lo más preocupante es que, mientras buscas saciar esa “necesidad” de estar al tanto de todo, quién sale ganando son las plataformas, que monetizan cada clic. Conscientes de este juego, vale la pena preguntarse: ¿Qué pasaría si nos diéramos la oportunidad de desconectar la furia para conectarnos con un diálogo más genuino y pausado? Fuera de las plataformas digitales, claro.
Desde el surgimiento de las plataformas digitales vimos con admiración un mundo de posibilidades que se desplegaban ante nuestras manos: Estaríamos más cerca uno del otro, sin importar la distancia física. Hoy, los algoritmos que dominan las redes sociales se han convertido en una mancha que nubla el futuro de la humanidad. Nos tiene bajo su yugo, sin restricciones, sin regulación y todo gracias a la lamentable motivación más miserable que pueda existir: El dinero. Una herramienta que prometía conectarnos, hoy es utilizada deliberadamente para segregar a la sociedad bajo los intereses del mejor postor.
La consecuencia, tal como señala Haidt, es una sociedad más ansiosa y replegada en la defensa de su propia “tribu” moral. Al enfrentarse a la diversidad de opiniones, muchos individuos reaccionan de forma iracunda, en lugar de procesar racionalmente la información. Por su parte, Yuval Noah Harari advierte en “21 Lessons for the 21st Century” (2018) que la sobreabundancia de estímulos digitales y la rapidez con la que se forman juicios pueden incrementar la desconfianza, fomentando un clima en que insultar o descalificar es más fácil que dialogar. La cultura pop y los medios masivos tampoco se quedan atrás, pues suelen presentar las diferencias ideológicas como batallas épicas entre héroes y villanos, fortaleciendo la idea de que quien piensa distinto es un enemigo irreconciliable.
¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué transformó las herramientas que prometían conectarnos en máquinas de división social? Lo paradójico es que mientras más información tenemos disponible, menos capacidad parecemos tener para entendernos mutuamente. Cada nueva aplicación, cada nuevo canal, cada nueva forma de comunicación parece contribuir, no a un diálogo más rico, sino a un monólogo más ensordecedor donde cada quien grita sus verdades sin interés alguno en escuchar las ajenas.
Esta polarización que experimentamos no es casual ni accidental. Tiene mecanismos, tiene arquitectura, tiene incluso modelos de negocio que la sustentan. Y entender esos engranajes es el primer paso para intentar desactivar una dinámica que amenaza no solo nuestra convivencia digital, sino los fundamentos mismos de nuestra capacidad para resolver problemas comunes en un mundo cada vez más complejo.
Jaron Lanier, pionero de la realidad virtual y una de las voces más influyentes cuando se habla de la ética digital, utiliza una metáfora muy clara para describir nuestra relación con las redes sociales: estamos montados en un toro salvaje que, de un momento a otro, puede arrojarnos al suelo sin previo aviso. En su libro Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now (2018), insiste en que la única forma real de domar a la bestia es bajarse de ella, al menos de manera temporal, para recordar que nuestro tiempo y nuestra mente no tienen por qué ser devorados por un algoritmo voraz.
Para Lanier, “recuperar la soberanía digital” no significa volver a la vida previa a Internet ni renunciar por completo a la tecnología —sería absurdo en un mundo tan interconectado—, sino usarla con más criterio y empatía. Algunas de sus propuestas son tan simples como tomarse descansos conscientes de las plataformas, silenciar notificaciones durante ciertas horas del día o evaluar con cuidado a quiénes y qué seguimos. Lanier compara estos pequeños gestos con salir a dar un paseo por el bosque: nos permiten tomar distancia del ruido y encontrar un espacio para pensar por nuestra cuenta, sin la presión de las constantes actualizaciones y los “me gusta” inmediatos.
Lo que Lanier pone sobre la mesa también ha sido respaldado por investigaciones recientes y por voces como la de Tristan Harris, cofundador del Center for Humane Technology, o Aza Raskin, creador del “infinite scroll”, quien hoy lamenta el potencial adictivo que su propia innovación ha potenciado. En entrevistas y documentales como The Social Dilemma (Netflix, 2020), se ha subrayado cómo el diseño de estas plataformas persigue nuestras reacciones más viscerales para mantenernos conectados. Cuando entendemos esos engranajes —cómo funcionan los algoritmos, cómo se mercantilizan nuestros datos y emociones, y hasta qué punto podemos llegar a depender de la aprobación virtual—, se abre la posibilidad de tomar decisiones más conscientes. Dejar el teléfono en otra habitación antes de dormir, filtrar con lupa la información que consumimos, o simplemente preguntarnos por qué compartimos cierta noticia son pasos sencillos, pero poderosos, para desactivar una maquinaria que alimenta cada minuto nuestra ansiedad y nuestra sensación de vivir en trincheras. Para Lanier, en esa reconquista de la atención y el sentido crítico se encuentra la clave para que la tecnología, en lugar de dividirnos, recupere su potencial de ayudarnos a resolver los grandes retos de un mundo cada vez más complejo.
Aún tenemos la decisión de poder luchar. Aún podemos elegir apagar nuestro teléfono. Mientras tengamos elección, aún podemos luchar contra los demonios digitales que nos arrebatan la libertad y la atención. Elijamos seguir luchando.
La fractura social en la era digital.
Las consecuencias de esta polarización digital ya se notan con claridad en nuestra vida diaria, a veces de forma tan evidente que resulta difícil ignorarlas. En América Latina, los procesos electorales más recientes —Chile, Brasil, México— han puesto en evidencia cómo las narrativas polarizantes de las redes pueden trasladarse a lo cotidiano, provocando marchas, confrontaciones verbales e incluso enfrentamientos físicos entre ciudadanos comunes.
En México, durante las elecciones de 2024, los videos manipulados que mostraban a candidatos aceptando sobornos se propagaron por WhatsApp y Facebook a una velocidad impresionante. El objetivo era claro: sembrar la indignación. Millones de personas compartieron esos clips antes de que se desmintieran, creando un ambiente de hostilidad entre los distintos grupos de votantes.
La problemática no se queda en el ámbito político. En el entorno educativo, los docentes enfrentan, cada vez con mayor frecuencia, discusiones que se desbordan en el aula. Un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 67% de los profesores universitarios ha notado un incremento en la polarización de los debates académicos en los últimos cinco años. Al parecer, los estudiantes, expuestos a información parcial y a veces engañosa en sus redes, llegan con posturas inflexibles, convirtiendo las aulas en grupos de conflicto de ideas en las que no se llega a nada.
En el ámbito de la salud mental, distintos profesionales —psicólogos y psiquiatras— están detectando un aumento preocupante de trastornos relacionados con la sobreexposición a contenidos alarmistas o agresivos. Quienes pasan largas horas navegando por Twitter o TikTok, por ejemplo, son más propensos a desarrollar estados de ansiedad crónica o cuadros depresivos. La American Psychological Association (APA) ha publicado diversos informes advirtiendo que la saturación de mensajes apocalípticos o catastrofistas en redes dispara los niveles de estrés, especialmente entre los adolescentes y jóvenes adultos. Esto se ve potenciado por mecanismos de recomendación que, identificando la relevancia emocional de cierto tipo de videos o posts, continúan mostrándoselos al usuario, prolongando la sensación de que todo está a punto de colapsar.
Las repercusiones sociales gracias a la sobreexposición a las redes sociales y la manera en que éstas jugan con nuestra atención tiene consecuencias que apenas comenzamos a detectar pero que desafortunadamente no hemos podido mitigar. Como si fuera una pandemia invisible cuyos daños se reflejan en el tejido de las sociedades acabando con los pocos rastro de empatía y humanidad que encuentra a su paso. A pesar de la alerta de diversos organismos de salud pública ningún gobierno ha tomado medidas concretas para apaciguar los daños resultantes de las plataformas digitales y los magnates que lideran las industrias de la tecnológicas en la economía de la atención hacen de las suyas exprimiendo cada centavo que puedan a expensas de la salud física y psicológica de las personas.
El imperativo de reconstruir la empatía en la era digital.
La polarización que vivimos no es un destino inevitable de la tecnología, sino el producto de elecciones muy concretas sobre cómo diseñamos nuestros espacios digitales. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de que la convivencia se fracture aún más: La mentira podría ganar terreno gracias a su capacidad de esparcirse rápido, y la complejidad de los problemas humanos quedaría relegada a slogans y peleas interminables en Twitter.
Es cierto que el desafío es enorme: tenemos la tarea de reconciliar la innovación tecnológica con los valores que dan coherencia a una sociedad sana. Para lograrlo, se necesitan nuevas alfabetizaciones digitales que nos ayuden a navegar con criterio el inmenso mar de información, a detectar nuestras propias preferencias e inclinaciones, y a buscar conscientemente otras perspectivas que enriquezcan la forma en que entendemos el mundo.
En paralelo, las plataformas digitales deben reconocer su parte en este rompecabezas y asumir el reto de rediseñar sus sistemas, priorizando la interacción respetuosa sobre la polarización que vende. Al mismo tiempo, no podemos olvidar nuestro poder individual: recuperar la habilidad de conversar sin caer en descalificaciones, estar dispuestos a cambiar de opinión si los hechos lo ameritan, y reconocer que, bajo nuestras apariencias distintas, compartimos una misma humanidad.
La pregunta que debemos hacernos ya no es si vale la pena esforzarnos por combatir la polarización digital, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo. El futuro de nuestra convivencia democrática pende de nuestra capacidad de transformar el mercado de la indignación en un foro donde el intercambio sereno y la búsqueda conjunta de la verdad vuelvan a ser los cimientos de la vida en comunidad. Y, aunque el panorama pueda parecer sombrío, aún hay esperanza: cada vez que alguien elige escuchar con empatía en lugar de atacar, o verificar una información antes de difundirla, se da un paso hacia el tipo de espacio digital en el que todos podemos recuperar el sentido de pertenencia y comprensión mutua. Elijamos seguir luchando contra los mecanismos que buscan tenernos bajo su yugo.